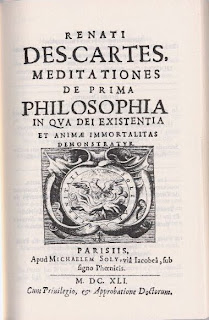1. El pequeño salvaje.
Abordaremos el problema de la distinción entre naturaleza y cultura a través del comentario de la famosa película de François Truffaut (L'enfant sauvage, 1969). Como es sabido, el film narra el proceso de educación de un niño ferino por un pedagogo tras ser encontrado en un bosque del sur de Francia en 1799.
2. Cuando Victor de L´Aveyron aparece en el bosque presenta un cuadro de comportamiento típico de los animales. Describiremos esos rasgos.
Como los animales, Victor reacciona a aquellos estímulos que están relacionados estrictamente con su supervivencia. Así, frente a los cazadores, se siente amenazado y huye y hasta trata de escapar cuando es finalmente capturado por ellos. Por lo demás, lo vemos desplazarse apoyándose sobre las manos, rasgo que comparte con los animales cuadrúpedos. Pero la similitud no va más allá, pues el niño salvaje presentaba también características que no se encuentran en los animales. Jean Itard nos habla en su informe de una criatura presa de movimientos espasmódicos y a ratos convulsivos, con los ojos sin fijeza ni expresión, que sin cesar divagan de un objeto a otro… Se nos describe aquí el estado de inhibición de los sentidos de Victor, estado que no se observa en ningún animal que conozcamos y que no viva en estado de cautividad. Esta inhibición de los sentidos se corresponde con una inversión de los mismos si se le compara con un miembro de su especie. En la escena de la biblioteca en la que Itard espera junto a un colega la llegada de Victor, el pedagogo lee un artículo en el que se dice: Este niño, casi sordo y mudo presenta rasgos extraños. En él se invierte el orden de los sentidos. El olfato es el más desarrollado. Le siguen el del gusto, la vista y, por tanto, el tacto. Victor podría compararse, pues, con aquellos animales que presentan este mismo orden en el desarrollo de sus sentidos. Pero debe tenerse en cuenta que, como se observa en la escena del estudio antropométrico, el salvaje no se diferencia exteriormente de otros niños.
3. Itard somete al niño a una serie de tareas con el fin de educarlo. Describiremos esas tareas y los progresos de Victor en la educación de las funciones sensoriales, intelectuales, morales y sociales, y los métodos empleados para conseguirlo… Analizaremos también el papel de Itard y la sra. Guérin en la educación de Victor.
Tras la primera estancia del pequeño salvaje en la institución de sordomudos de París, en la que no fue más allá de ser exhibido “como un monstruo de feria”, Itard consigue que el estado le confíe su educación llevándoselo a su casa en las afueras de la capital. Una vez allí, lo primero que Itard y la sra. Guérin (su ama de llaves) hacen con el muchacho es asearlo y darle una apariencia civilizada. Este cambio de aspecto viene acompañado de ejercicios destinados a estimular la psicomotricidad del niño salvaje así como a educar sus embotados sentidos. Un primer progreso a este respecto en relación al sentido del olfato se produce cuando Itard consigue que Victor no estornude ante cualquier cosa que se le ofrece: Aunque tiene la costumbre de olfatear cuanto se la da, hoy le he llenado de rapé las fosas nasales sin que se produzca el estornudo. El mismo fin tiene la escena en la que Victor toma un baño de agua casi hirviendo. Ante las quejas de la señora Guérin, el pedagogo contesta: Lo que pierda en fuerza muscular, lo ganará en sensibilidad nerviosa. En esta misma escena observamos que la primera fase de la instrucción de Victor consiste precisamente en la educación de sus funciones sensoriales. –Sra. Guérin: Lo que observo es que no nos comprende. ¿Es que tal vez no nos oye? –Jean Itard: Nos oye sin escucharnos, igual que nos mira sin ver. Nosotros vamos a enseñarle a mirar y a escuchar. De los progresos conseguidos por Victor tras esta primera instrucción nos da cuenta Itard cuando afirma en la escena en la que se dirigen a la casa de un amigo: Quien se cruzase con nosotros en el camino, creería ver un muchachito semejante a los demás salvo en su torpe modo de andar… lo que se advierte en su dificultad de ajustarse a mi paso y en su tendencia a trotar y galopar. Observamos que en esta fase se trata de educar lo que podríamos llamar, con la escuela multifactorialista, los factores perceptovisuales de la inteligencia del niño salvaje, en especial el factor espacial o la aptitud para percibir relaciones espaciales y posiciones de los cuerpos en el espacio. Itard consigue en esta primera fase afianzar el que, sin duda, es el signo exterior más distintivo de la condición humana: la postura erguida.
A continuación, el doctor Itard trata de educar las funciones intelectuales del muchacho. La primera tarea a este respecto consiste en captar la atención de Victor. Itard toma una nuez y tres cubiletes, esconde la nuez en uno de ellos, luego mueve los cubiletes y trata de que Victor averigüe dónde está la nuez: Me esfuerzo en captar su atención con entretenimientos relacionados con las necesidades digestivas. El método empleado se asemeja al aprendizaje recompensa, una modalidad del aprendizaje instrumental, pues el niño aprende supuestamente gracias a la recompensa que obtiene (el alimento). Entre los factores intelectuales superiores, el que resulta educado aquí es el factor aplicación, o sea, la aptitud para ejecutar una labor sin errores, pese a hacerla rápidamente (la atención). Más tarde, veremos cómo nuestro pedagogo complica el juego de los cubiletes tratando de no asociar una recompensa al aprendizaje ya que en lugar de una nuez introduce bajo el recipiente un soldado de plomo. Dado que el interés no interviene esta vez en la fijación de la atención es lógico que a Victor le cueste más adivinar dónde está el soldado. Al discriminar el factor decisivo en la fijación de las imágenes, el interés, Itard consigue que lo que Victor aprende no se asocie necesariamente a una recompensa.
En la escena en la que Victor golpea la llave de una puerta tras la que se halla la leche que suele tomar cuando visitan al amigo de Itard, observamos cómo las destrezas digitales y manuales (factores psicomotrices de la inteligencia) del joven están aún por desarrollar. Itard le enseña a Victor cómo debe poner los dedos sobre la llave y girar la muñeca para que la puerta se abra. A continuación deja que lo haga él solo. Viendo que no lo consigue por sí mismo vuelve a repetir el proceso con su ayuda. Itard trata aquí mediante la repetición que Victor imite una conducta para que aprenda. Como en el ejemplo de la nuez estamos ante un aprendizaje recompensa, pues el premio si lo hace bien es esta vez el ansiado tazón de leche. Podemos decir que hasta este momento, Itard, sólo se ha ocupado de la que podemos llamar, con Thorndike, la inteligencia práctica de Victor, inteligencia encaminada a la manipulación de objetos (exceptuando su fabricación hasta que no logra construir un portatiza en una fase más avanzada de su instrucción), la cual es de vital importancia para adaptarse a nuevas situaciones. Por lo demás, las continuadas visitas a casa de su amigo están destinadas a desarrollar la inteligencia social y emocional del niño, facilitando así las relaciones de Victor con otros seres humanos.
Si bien Itard ha emprendido el trabajo de educar las funciones intelectuales de su pupilo, ello no significa que haya que dar por terminado el trabajo con las funciones sensoriales: ambas se complementan. De hecho, en la escena en la que trata de estimular los umbrales de su percepción auditiva mediante instrumentos, el propio Itard reconoce que se ha precipitado, pues no hace más de tres meses que está con el niño y no se ha preocupado de despertar sus oídos comprensiblemente atrofiados, ya que durante años sólo le sirvieron para percibir la caída de un fruto o la proximidad de un animal peligroso. Precisamente en la escena del soldado de plomo y los cubiletes, destinada a fijar su atención, la sra. Guérin e Itard se percatan de que Victor parece darse cuenta de dónde proviene el sonido, reaccionando sobre todo al fonema “o”. Es entonces cuando le dan un nombre, “Victor”, que él reconoce gustosamente volviéndose cada vez que le llaman. Si antes, este niño tenido por sordo, sólo se volvía cuando cascaban una nuez a sus espaldas, ahora es capaz de reconocer un sonido tan distintivamente humano como el que viene dado por la pronunciación del nombre. Pero es dudoso que Victor supiera que ese era su nombre.
A partir de aquí comienza quizá la fase decisiva en el proceso de educación de Victor: la adquisición del lenguaje. Aprovechando la familiaridad del sonido “o” cuando pronuncian su nombre, la sra. Guérin e Itard tratan de que el niño se familiarice igualmente con el sonido “a”. En la escena en la que aparecen los tres almorzando ante la mesa, Itard impide que Victor tome un vaso de agua si antes no pronuncia la palabra “agua”, eau en francés. Pero ante el fracaso, Itard decide probar suerte con otro alimento, la leche, consiguiendo en la secuencia de la ventana que enmarca la escena donde aparecen los tres que el niño salvaje pronuncie con mucho esfuerzo su primer sonido articulado, “lait”, leche. Una vez más se condiciona en este caso el aprendizaje mediante una recompensa asociada a las necesidades biológicas del joven. Pero la conclusión de Itard dista mucho de ser eufórica: Era la primera vez que salía de su boca un sonido articulado. La sra. Guérin lo escuchó con la más viva satisfacción. En cuanto a mí, una reflexión rebajó en mucho el valor del primer éxito: el sonido emitido con gesto compungido no lo había logrado sino después de llenarle la taza, cuando ya había abandonado la esperanza de obtener la leche. En efecto, Victor emite su sonido cuando Itard ya había desistido en su empeño por que pronunciara la palabra “leche” para obtenerla, lo cual le indujo a pensar que el niño no había sustituido su manera habitual de pedir la leche golpeando el tazón con las palmas de las manos por la palabra y mucho menos que asociara algún significado al sonido como tal. Simplemente se había limitado a reproducir el sonido cuando ya se le había concedido la leche. A la misma conclusión llega el doctor en la escena siguiente en la que esconde el tazón de leche en un armario para que Victor se lo pida pronunciando la palabra. Pero la pronunciación no llega sino cuando el doctor le ofrece el tazón tras observar que Victor no consigue hablar: No, aquello no era lo que yo esperaba. Si la palabra hubiese brotado antes de la concesión de la cosa deseada habría sido un triunfo, la señal de que había captado el verdadero sentido de la palabra, de que nos unía un punto de comunicación que presagiaría un progreso rápido. Pero sólo habíamos obtenido una expresión del placer que experimentaba sin significado para él e inútil para nosotros. Es evidente que el doctor Itard se hallaba aquí en el punto crítico del proceso de educación del niño salvaje. Si hubiera conseguido que Victor comprendiese que esos sonidos emitidos por su boca “significaban” cosas habría elevado al muchacho a esa dimensión simbólica que nos hace propiamente humanos y que nos distingue no ya cuantitativa, sino cualitativamente del resto de los animales. Si Victor hubiera comprendido la función simbólica de los signos que le enseñaba su maestro habría ingresado de pleno derecho en la comunidad humana superando definitivamente su estado de postración cultural.
Aprovechando la pasión que siente Victor por el orden, un síntoma inequívoco de que la memoria del niño funciona, el doctor Itard emprende una serie de tareas destinadas a desarrollar la potencia simbólica de la inteligencia del muchacho. Tras un primer intento fallido en el que Itard dibuja sobre una pizarra tres figuras para que Victor le vaya trayendo los objetos correspondientes, decide colocar la misma pizarra sobre la pared colgando bajo las figuras los objetos con la intención de que el muchacho los vaya poniendo de nuevo en su lugar correspondiente. El factor memoria inmediata es el que sale reforzado en este ejercicio mediante la fijación de las imágenes en el cerebro del joven. Una vez más el aprendizaje culmina con una recompensa. En una escena memorable en la que el niño salvaje aparece junto a una ventana, tras la realización del ejercicio, bebiendo con deleite su vaso de agua, el doctor Itard nos hace la siguiente confesión: Victor ha conservado una marcada preferencia por el agua y la forma en la que la bebe demuestra la satisfacción que siente. Lo hace casi siempre junto a la ventana, mirando al campo, como si este hijo de la naturaleza, en ese instante de deleite, quisiera unir los dos bienes que le quedan de su pérdida libertad: beber agua clara y ver el campo y el sol.
Itard repite la tarea anterior, pero con la novedad de que ahora escribe los nombres de los objetos sobre las figuras de los mismos. Fijándose en las imágenes, el niño consigue colocar los objetos en su lugar, pero fracasará cuando su maestro decide aumentar la complejidad de la prueba. En efecto, como dice Itard, alentado por los primeros éxitos, decidí reemplazar aquel rudimentario sistema de comparación por otro más difícil. Escribí sobre los objetos representados por su nombre y borré las figuras confiando en que Victor no vería en este procedimiento más que un cambio de dibujo que seguiría siendo para él el signo del objeto. Pero está claro que, al aumentar de esa manera el nivel de complejidad del ejercicio, el niño no pudo realizarlo con éxito. Itard lo reconoce: He incurrido en un grave error. Si no he sido comprendido por mi alumno, la culpa es mía y no suya. Del dibujo de un objeto a su representación alfabética la distancia es inmensa y la dificultad insuperable para Victor en su fase de instrucción. Debo hallar un método más afín a sus facultades aún embotadas con el cual cada dificultad vencida lo ponga en el nivel de la que hay que vencer a continuación. Es fácil comprender por qué la diferencia entre ambos tipos de signos es tan grande: mientras los dibujos guardan una relación de semejanza con los objetos representados por ellos, no ocurre lo mismo con las letras, pues éstas constituyen signos convencionales que no se parecen a las cosas.
Con el fin de que Victor aprenda el alfabeto, Itard manda construir un tablero de madera para que el joven salvaje aprenda sus primeras letras colocándolas en sus moldes correspondientes. Victor aprende pronto a clasificar las letras, pero lo hace mediante un método ingenioso que consiste en colocarlas al pie del tablero en sentido inverso al de su clasificación alfabética con el fin de ordenarlas de forma mecánica. Dicho sistema, como dice Itard, le ahorra a la vez tener "memoria, comparación y juicio". Tanto es así que cuando el doctor fuerza a su alumno a que ordene las letras prescindiendo de ese sistema ingenioso, el muchacho sufre un ataque que le impide hacer el ejercicio. Pero tras repetidos esfuerzos, el salvaje de l’Aveyron aprende no sólo a colocar las letras en orden alfabético sin su ingenioso sistema, sino incluso a ordenarlas en otro orden. Pronto sabrá que la secuencia de letras “l”, “a”, “i”, “t” se refiere a la leche, como apreciamos en la escena en la que visitan de nuevo la casa de los amigos de Itard y el muchacho pide su tazón colocando sobre una mesa las cuatro letras de madera que significan “leche”. En la escena en la que Victor trae ante su profesor los objetos que éste le indica señalando sus nombres escritos sobre la pizarra se demuestra que el niño ha aprendido a atribuirles un significado que antes no comprendía en absoluto. Pero si Victor parece que se eleva aquí hasta un nivel que hacía presagiar un progreso rápido, ¿por qué, sin embargo, como sabemos por la historia, no llegó a aprender más que unas pocas palabras? ¿Es que Victor no supo nunca que los signos, no siendo ellos mismos cosas, se refieren a cosas en ausencia de las mismas? ¿No demuestra su caso que lo que no se aprende en la primera infancia no puede ser aprendido en una edad posterior? ¿Son los niños salvajes irrecuperables para la sociedad y la cultura?
Pero Itard conservaba un as en la manga para saber si el niño era plenamente humano: probar su sentido de la justicia. En efecto, hasta ahora lo había recompensado cuando hacía algo bien y lo castigaba cuando hacía algo mal, pero a Itard le parecía que su alumno se corregía por temor o por la esperanza del premio y no por una razón moral desinteresada, por lo que decide castigarlo después de haber realizado una prueba sencilla que haya resuelto bien para comprobar si el niño se rebela, con lo que tendría la prueba inequívoca de que Victor estaba en posesión del sentimiento de lo justo y de lo injusto. Y, efectivamente, el niño salvaje se rebela en la escena en la que Itard trata de encerrarlo en el cuarto oscuro después de haber realizado bien la tarea que le encomendó. El doctor tenía la prueba de que el sentimiento de lo justo y de lo injusto ya no era extraño al corazón de Victor. Al darle o, más bien, al provocarle ese sentimiento acababa de elevar al hombre salvaje a la altura del hombre moral por su mejor característica y más noble atributo.
Y con esta prueba inconfundible de la humanidad de Victor concluye la película de Truffaut. En el informe que iba a remitir a su Excelencia antes de que el pequeño salvaje volviera después de una breve escapada, el pedagogo se mostraba optimista sobre los progresos alcanzados en la educación del niño: Puedo afirmar a su Excelencia que ya poseía el libre ejercicio de todos sus sentidos, daba prueba continua de atención, de reminiscencia, de memoria. Podía comparar, discernir y juzgar, aplicar, en suma, su entendimiento a los objetos relativos a su instrucción. Este hijo del bosque había logrado soportar la vida en la casa y esos felices cambios habían ocurrido sólo en nueve meses.
4. ¿Qué pretende Itard al inculcarle el sentido de la justicia?
Itard desea comprobar, sometiéndolo a una injusticia, si el pequeño salvaje había adquirido el sentido moral de lo bueno y lo malo.
5. ¿Podemos reconocer en esta película las tesis según las cuales “la cultura afecta a la totalidad de la vida” y “en los humanos se ha convertido en una segunda naturaleza”?
Reconocemos, en efecto, ambas tesis, con la importante matización de que, en la medida en que incide sobre toda nuestra vida, la cultura no es una “segunda naturaleza”, sino nuestra única posibilidad de supervivencia y, por tanto, nuestra verdadera “naturaleza”. El hombre es cultural por naturaleza. La prueba de ello en la película es que todas las funciones de Victor, comenzando por las sensoriales y terminando por las intelectuales y afectivas, deben ser redefinidas por la cultura si es que se quiere hacer de él un hombre.
6. Comentaremos a continuación las conclusiones del informe de Jean Itard:
- “Que el hombre es inferior a muchos animales en el puro estado de naturaleza; estado de incapacidad y de barbarie, que sin fundamento se ha querido pintar de los colores más halagüeños…”
- “Que la superioridad moral que se pretende connatural al hombre no es sino el resultado de la civilización, la cual lo eleva por encima de los otros animales”.
- “Nuestra propiedad esencial son las facultades imitativas y la inclinación continua a buscar nuevas sensaciones en necesidades nuevas”.
- “Que semejante fuerza imitativa, destinada a la educación de sus órganos, y sobre todo al aprendizaje de la palabra, siendo más vigorosa y activa en los primeros años de la vida, se debilita rápidamente con la edad, el aislamiento y toda clase de causas tendentes a embotar la sensibilidad nerviosa; de ahí que la articulación de los sonidos, que es sin ningún género de dudas el más extraordinario y útil de todos los resultados de la imitación, tenga que padecer dificultades sin cuento en cualquier edad que no sea la primera infancia”.
Itard destaca en estas conclusiones, en primer lugar, la falsedad del mito rousseauniano del “buen salvaje”. El hombre es un ser carencial (Gehlen) incapaz de vivir en la naturaleza. Su vida sólo es posible en el mundo de la cultura. Como se demuestra en el caso del niño de L’Aveyron, el hombre no regresa a la naturaleza cuando abandona la cultura, sino que desciende a la barbarie. Como corolario de esta tesis cabe afirmar que lo que nos distingue entonces de los animales, la moral, no deriva de la naturaleza, sino de la civilización. Por último, comentar que, como se desprende del proceso de educación del pequeño salvaje, la facultad imitativa que caracteriza al hombre, en especial el aprendizaje de la palabra, se embota y debilita de forma irreversible si no se ejercita a tiempo en la primera infancia. Así, pues, lo que este caso demuestra, descartada algún tipo de discapacidad congénita, es que el desarrollo de la capacidad lingüística debe estimularse en los primeros años de nuestro aprendizaje y si no se hace resulta prácticamente imposible hacerlo más adelante. El buen salvaje, lo mismo que el filósofo autodidacto, pueden ser juegos de la imaginación interesantes, pero nunca posibilidades reales.
7. Compararemos en este epígrafe cómo se comportaba Victor cuando vivía en estado salvaje con la descripción del estado de naturaleza que ofrece el filósofo francés del siglo XVIII J. J. Rousseau en su obra Discurso sobre la desigualdad entre los hombres.
La diferencia entre la ficción de Rousseau y la descripción del estado en el que se encontraba Victor de L’Aveyron antes de ser encontrado no puede ser mayor. En cualquier caso, las semejanzas son superficiales. El hombre salvaje de Rousseau forma un “conjunto organizado”. Victor sobrevive a duras penas en un entorno hostil. El hombre salvaje del filósofo sale de “las manos de la naturaleza”. Victor sale de la cultura pero es abandonado en la naturaleza. El hombre salvaje es un hombre desarrollado. Victor un niño que ha carecido de socialización. El caso del niño salvaje, pues, no refuta la ficción filosófica de Rousseau. La falsedad de ésta viene dada por lo inverosímil de su planteamiento, pero no por la monstruosidad que supone la existencia de niños ferinos. Rousseau, ante el caso de Victor, hubiera pensado probablemente lo siguiente: este niño demuestra que el hombre es debilitado por la civilización y que no puede volver alegremente al estado de naturaleza. El paso de la naturaleza a la cultura no es reversible. Victor, si bien ha sobrevivido, no es mi buen salvaje, sino un ser desdichado. Mientras mis salvajes sólo han tenido como presupuesto la naturaleza, pues han nacido en su seno, Victor estaba llamado a disfrutar de las ventajas y de las lacras de la civilización, hasta el punto de que cuando se le priva de ellas para ser abandonado en un bosque, se convierte en un ser aislado expuesto a las mayores calamidades. El hombre salvaje nace con la naturaleza, el pequeño salvaje es arrojado en ella. El primero tiene un futuro como especie, el segundo no.
En efecto, si bien Rousseau consideraba en el Emilio que todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas, mientras que todo degenera entre las manos del hombre, lo cierto es que al final acaba reconociendo la desnaturalización del hombre como un mal menor en la medida en que, abandonado a un crecimiento natural, el niño se corrompe. Pero mayor si cabe es la degeneración del niño salvaje por cuanto no fue abandonado sin más entre los otros, sino en una naturaleza desde la que, sin asistencia alguna de sus semejantes, le era imposible alcanzar la naturaleza humana cumplida.
8. Conclusiones y valoración personal.
Nuestras conclusiones respecto al caso de los niños salvajes no se desviarán en lo esencial de las alcanzadas por Jean Itard (véase Jean Itard, Victor de l' Aveyron, Alianza Editorial, Madrid, 1995; o bien http://classiques.uqac.ca/classiques/itard_jean/victor_de_l_Aveyron/itard_victor_aveyron.pdf).
Éstos -los niños salvajes- no nos ponen nunca ante lo que sería la naturaleza del hombre si se le priva de la cultura. Lo que revelan, más bien, es la condición contra natura del hombre en el estado de naturaleza. El hombre no es una criatura natural, sino un producto cultural. Quisiera terminar con unas palabras del eximio antropólogo Claude Lévi-Strauss sobre la irrelevancia de los niños salvajes a la hora de pretender averiguar lo que sería la naturaleza del hombre. La ciencia es la única que puede triturar aquí las veleidades poéticas de quienes añoran un retorno del paraíso perdido:
Éstos -los niños salvajes- no nos ponen nunca ante lo que sería la naturaleza del hombre si se le priva de la cultura. Lo que revelan, más bien, es la condición contra natura del hombre en el estado de naturaleza. El hombre no es una criatura natural, sino un producto cultural. Quisiera terminar con unas palabras del eximio antropólogo Claude Lévi-Strauss sobre la irrelevancia de los niños salvajes a la hora de pretender averiguar lo que sería la naturaleza del hombre. La ciencia es la única que puede triturar aquí las veleidades poéticas de quienes añoran un retorno del paraíso perdido:
“Es posible observar que un animal doméstico –un gato por ejemplo, o un perro o un animal de corral- si se encuentra perdido y aislado vuelve a un comportamiento natural que fue el de la especie antes de la intervención externa de la domesticación. Pero nada semejante puede ocurrir con el hombre, ya que en su caso no existe comportamiento natural de la especie al que el individuo aislado pueda volver por regresión. Como más o menos decía Voltaire: una abeja extraviada lejos de su colmena e incapaz de encontrarla es una abeja perdida; pero no por eso, y en ninguna circunstancia, se ha transformado en una abeja más salvaje. Los «niños salvajes», sean producto del azar o de la experimentación, pueden ser monstruosidades culturales, pero nunca testigos fieles de un estado anterior”.
(C. Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, cap. I: “Naturaleza y cultura”, pp. 37-38).